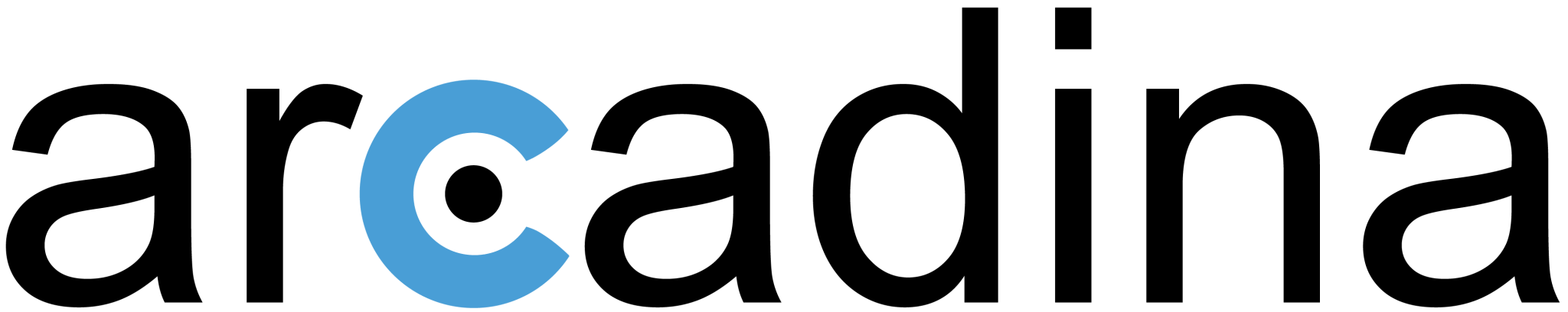La fotografía en tiempos de la #fotografi@ (primera parte)
Para muchos de los que hemos tocado aún la fotografía analógica, procesar todo lo que ha supuesto el convulso camino hasta esta era digital, extenuante en muchos aspectos, nos ha dejado un sabor de boca un tanto agridulce.
Dulce, sin duda, por todas las posibilidades creativas que la tecnología ha traído consigo, y amargo, también, porque tal y como, hace ya 5 años, definió el fotógrafo Siqui Sánchez en aquel legendario cabreo, Apoteosis de la Mierdografía, cuando una actividad artesanal (porque eso éramos los fotógrafos: artesanos de la imagen) pasa a convertirse en un producto fast food, la esencia de ese acto artesano acaba siendo engullida por la banalización y la ausencia de esa complejidad intelectual en el discurso, necesaria esta, en cualquier proceso creativo o artístico.

Harvey Keitel en una de las escenas icónicas de Smoke (Wayne Wang 1995)
Contenido
- La fotografía no ha muerto, ha evolucionado
- 30 otoños fotografiando
- Antes fotografiar no era muy diferente a lo que es ahora
- El revelado, es sí que ha evolucionado
- La evolución de la fotografía en poco más de 20 años
- La educación del ojo fotográfico
- ¿Dolor de cabeza por tu negocio de fotografía? Tómate una Arcadina
La fotografía no ha muerto, ha evolucionado
La fotografía no ha muerto, ha evolucionado, y de qué manera, pero hay que reconocer que desde que se “democratizó”, su uso en las redes sociales tienen algo de, y cito de nuevo a Siqui, «patología del comportamiento».
Y ahora es cuando viene el aviso para navegantes. La fotografía me descubrió uno de los pilares de mis creencias, y es que la objetividad no existe, aunque pretender o aspirar a ella son actitudes muy loables. Soy de los que piensa que el acto fotográfico es un acto totalmente subjetivo, y el mismo concepto es aplicable a mi percepción de las cosas, incluso cuando estas no pasan por una cámara fotográfica. Por tanto, lo que aquí escriba no es más que el fruto de mis propios filtros de Instagram.
La fotografía me descubrió uno de los pilares de mis creencias, y es que la objetividad no existe, aunque pretender o aspirar a ella son actitudes muy loables.
30 otoños fotografiando
En mi caso, los años analógicos y los años (exclusivamente) digitales ya están casi a la par, y juntos suman ya 30 otoños. No soy de los que echo de menos lo analógico, al menos en lo que concierne a procesos de producción de imágenes, ya que sería absurdo negar todo lo que mi conversión al digital me ha brindado, creativa y, sobre todo, profesionalmente desde que en 1998 entré de bruces al tema, no solo en el campo de la fotografía, sino también en el del diseño (mi otra pasión).
Pero reconozco, como buen nostálgico experimentado, que a veces, cuando cierro los ojos y me traslado mentalmente a mis primeros años de blanco y negro y revivo las sensaciones de aquella época fotográfica, siento una complacencia anímica cercana a una sobredosis de Calm, esa app que aspira a sustituir el consumo de valerianas.
Supongo que, aunque no eche de menos los procesos técnicos, sí que echo de menos la esencia del acto fotográfico de entonces, la del observador cargado con una cámara que captura fragmentos interesados de aquello que ve, con los que crear un discurso visual que, en muchos aspectos, en mi caso, era más cercano al “mundo interior” que a cualquier interés por mostrar el mundo exterior desde un punto de vista realista.

Selfie entre estrellas (fragmento). © Bernat Gutiérrez 2018
Porque, queridos millenials. Hubo un tiempo no tan lejano, en una galaxia, tampoco tan lejana, en que no existían los megapíxeles en nuestras vidas, y el Photoshop (este sí existía, que tampoco soy tan viejales) era algo que manejaban cuatro lumbreras y sonaba como a la onomatopeya de una caída de panza en una piscina llena de agua.
Antes fotografiar no era muy diferente a lo que es ahora
Fotografiar no era muy diferente a lo que es ahora, simplemente que, entonces, en lugar de capturar la imagen a través de unos sensores, lo hacíamos con carretes de película fotosensible. Eso sí, ni pantallitas LCD ni cámaras silenciosas sin espejo; lo de ver la foto al instante era ciencia-ficción de la buena (salvo para los de Polaroid). Y yo, os juro que he llegado a despertar a mi padre de la siesta, en modo infarto, con el clic-clac de una cámara de formato medio.
Porque, queridos millenials, hubo un tiempo no tan lejano, en una galaxia, tampoco tan lejana, en que no existían los megapíxeles en nuestras vidas, y el Photoshop (este sí existía, que tampoco soy tan viejales) era algo que manejaban cuatro lumbreras y sonaba como a la onomatopeya de una caída de panza en una piscina llena de agua.
El revelado, es sí que ha evolucionado
El revelado, eso sí que ha evolucionado (¡la virgen!). Por entonces el proceso de obtención de una imagen después de ser capturada en cámara era algo, por decirlo de algún modo, bastante húmedo y a medio camino entre la absoluta oscuridad y la luz roja de un puticlub en el imaginario cinematográfico.
Por lo pronto, sacar la peliculita de marras de un carrete metálico de 35mm, para introducirla en la espiral del tanque de revelado de negativos tenía su parafernalia, ya que esto solo podías hacerlo totalmente a oscuras (el negativo era sensible a todo tipo de luz), con destreza en las manos y usando tecnología punta de entonces como, por ejemplo, un abre chapas de botellín.
Por suerte, una vez cargado el tanque estanco, ya podías seguir el proceso con las luces encendidas, aunque sé de algunos que en sus inicios no entendieron bien la metodología y siguieron con las luces apagadas hasta sacar el negativo revelado… «Fueron 20 minutos angustiosos» me confesó uno.
Funny Face (Stanley Donen 1957)
Nada más y nada menos que un proceso químico
Pues sí, el proceso era químico y consistía en una combinación de tiempos en los que el soporte fotográfico entraba en contacto con el agua y pequeñas dosis de 4 productos a los que llamábamos revelador, baño de paro, fijador y humectante.
Nos sentíamos científicos con nuestra probetas, nuestras cubetas con pinzas, nuestros temporizadores para controlar el tiempo de uso de cada líquido, nuestras batas blancas… Bueno lo de la bata blanca no era necesario, pero reconozco que le daba a uno cierto aire de respetabilidad, aunque el lugar de trabajo idóneo, cuando no tenías infraestructura, fuera el váter de tu casa, con la ventana cubierta de cartulina negra, y el espacio iluminado de rojo chillón, al que no era sensible el papel fotográfico (en blanco y negro) durante el proceso de positivado.
Ver por primera vez como una foto iba surgiendo, como por arte de magia, en un papel sumergido en líquido, maravilló a más de uno, provocando un Síndrome de Stendhal, aunque en muchos casos se comprobó que habían aspirado previamente, con fuerza, en la botella del baño de paro concentrado (los que conocéis esto sabéis de qué hablo). Ríete tú ahora del Lightroom.
Ver por primera vez como una foto iba surgiendo, como por arte de magia, en un papel sumergido en líquido, maravilló a más de uno, provocando un Síndrome de Stendhal.
La evolución de la fotografía en poco más de 20 años
Batallitas de xennial fofisano aparte, y sin entrar (por ahora) en más detalles sobre cómo se hacían estas cosas de la imagen no hace tanto tiempo, la evolución de la fotografía a nivel tecnológico, en poco más de 20 años, produce auténtico vértigo si lo comparamos con la evolución durante sus 2 siglos de existencia, año arriba, año abajo.
Actualmente vivimos una auténtica «furia de las imágenes» como bien describió el gran Joan Fontcuberta que, por cierto, es el verdadero artífice del vocablo fotografi@, aunque yo me he permitido la licencia de añadirle el hashtag.
Muchos profesionales de la fotografía que nos hemos adaptado a estos cambios, algunos a regañadientes y otros, como es mi caso, porque somos auténticas esponjas con ganas de seguir evolucionando. Vivimos esta furia con sensaciones contradictorias.
Por un lado, con la expectativa que los avances tecnológicos han ido aportando a esa especie de infinito creativo que se nos ha presentado, como un cúmulo casi inabarcable de posibilidades profesionales y artísticas. Y por otro lado, con la sensación de que esta masificación de imágenes y de captadores/productores/creadores de estas, junto a un mercado desatado de productos fotográficos cuyos avances ya rayan lo obsesivo (a ver quién fabrica el artefacto más tocho), no sea más que la antesala de una burbuja que acabará, de verdad, matando a la fotografía de éxito.
La educación del ojo fotográfico
Una cosa es ser fotógrafo y otra muy diferente la educación del ojo fotográfico. La fotografía nunca ha sido simplemente pulsar un botón, ni tampoco es ahora una exclusiva de redes como Instagram ni de darle al Photoshop como si no hubiera un mañana. La fotografía va más allá de aspectos técnicos y para entenderla en toda su dimensión no podemos obviar lo aspectos creativos, sociales, culturales y, mucho menos, aquellos intrínsecos a la condición del fotógrafo del siglo XXI, ya no solo como observador, sino como generador, creador, productor y manipulador de imágenes.
Smoke (Wayne Wang 1995)
Arcadina me ha brindado a través de su blog, la oportunidad de compartir con vosotros, no solo experiencias y perspectivas, sino también un debate necesario, no carente de aristas. Sobre el pasado, el presente, y el futuro de uno de los campos creativos más fascinantes que existen, cuya presencia e influencia en la sociedad va mucho más allá de la pantalla de un smartphone.
Continuará…
Una música para este post:
¿Dolor de cabeza por tu negocio de fotografía? Tómate una Arcadina
¿Dolor de cabeza por tu negocio de fotografía? Tómate una Arcadina
Cumple tu sueño de ser fotógrafo profesional con ayuda de nuestras soluciones de negocio. Ahora puedes crear una web y negocio gratis durante 14 días sin compromiso de permanencia.
Gracias a las soluciones de negocio para fotógrafos de Arcadina, tus dolores de cabeza por tu negocio desaparecerán.
Si tienes alguna consulta, nuestro Equipo de Atención al Cliente está siempre dispuesto a ayudarte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Te escuchamos.